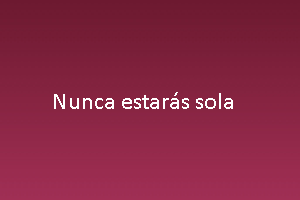Digresión I
Juan Carlos Blanco. Situó el bolsón de cuero sobre la tablazón de la mesa y se despojó del abrigo. Y se dejó caer en la desvencijada silla de Sett, los ojos de la mujer cerrándose con una suerte de complacencia hastiada. Al abrirlos sintió una humedad algo tibia en los lagrimales. Y se detuvo de pronto en su contemplación distraída de la estancia muy amplia, la mesa algo ladeada y los cajones abiertos, decenas de papeles revueltos sobre la tablazón tan áspera, los bolígrafos diseminados por el suelo con provocadora indiferencia. Han estado también en éste lugar, pensó, contrita, y el recuerdo de lo acontecido en el apartamento de la editorial se deslizó con premura ante sus ojos todavía desconcertados; no puede ser una coincidencia. Rebuscó entre la maraña de libros desparramados al otro lado del biombo de color metálico, y apartó unos cuantos. Estaban cubiertos por una fina capa de polvo. Retiró los papeles y situó los libros sobre la mesa: El Conde de Montecristo, Crimen y Castigo, Los Miserables, Risa en la oscuridad, Las uvas de la ira.
Hundió la historia de Dantés en una de las bolsas de tela blanca y encendió un cigarro. El suelo también aparecía repleto de colillas esparcidas que habían pisoteado. Y levantó la cabeza, o la volvió lentamente, casi alcanzaba a escuchar la voz del anciano perorando sobre sus viejos héroes literarios, Raskolnikov, Dantés, Jean Val Jean, Castorp, la voz algo ruda de Sett discurseando sesudamente sobre los personajes y sobre su tiempo, sus vidas indelebles y la influencia que ejercieron en la memoria colectiva de las generaciones que les sucedieron. Leyó entre dientes la media docena de frases que había señalado el librero en uno de los libros recuperados, y pareció como si todo se recompusiera de pronto y regresara la normalidad y nada de lo sucedido en los últimos tiempos tuviera verdadera importancia. Se puso en pie y avanzó algunos pasos, sujetando maquinalmente el Chester entre los dedos. Nunca antes se había detenido a enumerar los libros de la estancia principal y de la trastienda, y de pronto parecía que pudieran contarse por decenas de miles. Recordó las palabras del anciano librero al hablar de Raskolnikov, su asombro innegociable ante la grandeza de la prosa Dostoyevskiana, y su insignificante irritación con el protagonista de la novela, al que consideraba ingenuo, intelectualmente insuficiente, sus maneras desprovistas del ingenio esperado, sostenido más por la calidad narrativa y por la profundidad psicológica del escritor que por la credibilidad de sus propios hechos. Y ella no estaba en absoluto de acuerdo, había leído atentamente la mayor parte de sus obras, y admiraba la ilimitada capacidad del autor para adentrarse en las miserias humanas, su capacidad innata para recrear escenarios cautivadores y hondos en los que la pobreza y el desasosiego quedaban suplidos por la entereza de unos personajes capaces de sobreponerse valientemente a las desgracias, degradando la bajeza moral y realzando la grandeza de espíritu, esa fuerza inherente al hombre que con tanta frecuencia retrataba. Había dedicado infinidad de noches a la lectura plácida de sus libros, rodeada de toneladas de nieve recorrida por esforzados trineos y de Popes envilecidos y reconcomidos por la propia bajeza de sus intenciones, tipos esquivos consigo mismos y ocupados más que nada de limpiarse a fuerza de enjuagar sus pecados con los demonios de las demás personas. Levantó del todo la persiana del escaparate. El sol se esforzaba por bañar el interior de la librería con sus dorados dedos. Apagó el cigarrillo en el cenicero en forma de albatros y desenchufó la lámpara. La luz inclinada del exterior revelaba la presencia de las partículas de polvo que lo alcanzaban todo. Hizo girar la puerta sobre los goznes desengrasados, cuántas veces habría escuchado ese chirrido tan penetrante en compañía de Sett, el rótulo sin luz parecía inerte, un cuerpo muerto desentendido de su función primigenia claveteado sobre la puerta de acceso. Cerró la puerta y se guardó la llave en el bolsillo izquierdo del pantalón. No regresaría bajo ningún concepto al lugar que dejaba a su espalda, lejos quedaban aquellos momentos tan analgésicos en que todo giraba en torno a los innumerables libros de su interior penumbroso, las conversaciones interminables en que recorrían con pausa los instantes más elevados y reconfortantes de la historia de la literatura, todo se había convertido en pasado de forma irremediable, nada de todo aquello regresaría ni volvería a darse, y comenzaba a posarse una gruesa capa de polvo sobre sus recuerdos que incidiría en el distanciamiento definitivo que no tardaría en producirse.