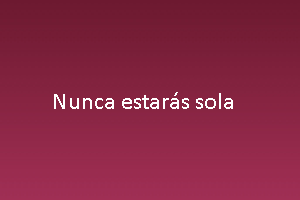Mirlo blanco, cisne negro
Gervasio López. Aún ahora, cuando ese páramo de acedía literaria que he venido atravesando parece haber quedado atrás, las palabras se me antojan como perforadas de carcoma, recubiertas por la herrumbre o socarradas en las brasas del desánimo que, aunque febles y como soterradas, calcinan todo aquello con que se encuentran. La estilográfica se me cae de entre los dedos y se queda como muerta, exangüe sobre el folio inmaculado, como un cadáver tieso sobre el manto albo de la nieve. Pero este Mirlo blanco que de Prada ha publicado viene como a reparar las alas averiadas de mi numen, a insuflarle un nuevo aliento y lanzarla lejos, allá hasta las alturas, desde las que habrá de susurrarme confidencias y cavilaciones.
Y es que la última novela del autor zamorano es, sin duda —y que me disculpen los de Baracaldo—, una vez más, ese salvífico viático con que los amantes de las Letras nos sostenemos en esta suerte de zahúrda que es el panorama literario hodierno; si acaso el protector capote con que habremos de lidiar, pobres de nosotros, los morlacos asnados, desnudos de trapío, de belleza y de metáforas nutricias que la sociedad de hoy vomita por sus chiqueros editoriales. Pues una vez más, como digo, juan Manuel nos muestra cómo el alma ha de volcarse en unas líneas y nutrirlas con una hondura a la vez rozagante y enriquecedora, o cómo el escritor no ha de rendir nunca su vocación ni entregarse a los dictados de aquellos que desean domeñarlo, volverlo pastueño, aguachirle y muy correcto, para que tan solo escriba vacuidades inofensivas y no advierta a sus lectores de las asechanzas y amenazas que se ciernen sobre él, de modo que el chorlito del lector siga ajeno a su propio derribo.
En este caso, con esa prosa suya casi bautismal —pues arroja luz sobre nosotros y nos lleva a un mundo más dichoso—, Juan Manuel nos trae a Alejandro Ballesteros, un joven escritor de provincias, de inocencia todavía indemne y coruscante, que se llega hasta Madrid con la esperanza un tanto quimérica de ganarse un puesto en el parnaso literario, donde habitan quienes visten de sueños las imaginaciones de los demás y algún que otro mentecato afortunado. Aunque pronto aquel parnaso se le hará maltrecho y con aluminosis, pues una vez allí, en esa capital de la impostura en que el oropel oculta las miserias, donde los escritorzuelos más hebenes y modositos se atiborran de canapés y de las zurrapas que les chupetean a las viejas y aclamadas glorias, Alejandro descubrirá que el talento es a menudo preterido, desterrado a los camaranchones más oscuros de las editoriales o cubierto de silencio, para que fenezca en aquellos anaqueles que el lector nunca visita, quizá porque el seso se lo ha ido dejando en las mesas donde se alternan, como prostitutas en burdel, esas novedades que nos van llegando. Y descubrirá también, sí, con hondo pesar, que tan solo aquellos que liban las zurrapas de los jefes y lengüetean los calzones del Sistema consiguen, al fin, frotar cebolleta en ese mercadeo de exaltadas vanidades y talentos extinguidos que conduce al éxito.
Es en esta parte primera de la novela donde nos encontramos con los momentos más hilarantes y con las puyas más cachondas y heridoras —y donde la prensa más estragadora, que menudea en vaguedades y en anécdotas, ha ocupado el tiempo en escrutar espuma y en divagar sobre no sé qué siniestra venganza del autor, al que imaginan rellenado de rencor y de acerbos sentimientos, cuando en realidad no es más que pena y alipori—.
Pero es tras ella cuando descubrimos a ese de Prada que se remete en las almas y excita las conciencias; que escaria las entrañas y te envuelve en esa búsqueda incesante de verdad, belleza y bien con que el arte verdadero siempre se preñó; o te deja entre las tripas una cuna de emociones, donde medrarán con el gozoso recuerdo de las páginas que allí hicieron nido. Pues el Octavio Saldaña que en ese instante nos presenta es, quizá, y con permiso de la Santa Teresa que tan magníficamente nos presentó Juan Manuel en su Castillo de diamante, o de aquella Sor Lucía que zarandeaba voluntades en Morir bajo tu cielo, el mejor personaje de cuantos le hayan salido de esa cornucopia inagotable que el autor tiene por caletre; de ese caletre que nos brinda siempre, para sonrojo y envidia de cuantos escribimos —o juntamos letras, en realidad—, instantes de una brillantez inextinguible y recuerdos que jamás perecerán.
Pues ya nunca se nos morirá ese Octavio histrión y vocinglero, a la vez jocoso e iracundo, cuya estrella literaria, tal vez porque consintió que la vocación se le fuese de putas o se envileciera con el deletéreo bebedizo de la fama, se le quedó prendida en el pasado y hoy malogra su presente; ese Esténtor enfurecido que, desde ese programa de radio donde mordisquea la rabia que lo reconcome y yugula su verdadera vocación, berrea a un tiempo las verdades del barquero y propina zurriagazos a un Sistema que detesta; ese genio locoide, grandullón y furibundo, sí, como un Welles emberrinchado, a quien el talento le pega brincos en el pecho, allá entre las costillas bien guarneciditas de manteca, para escapar de los barrotes en que ha sido retenido y luchar por esa redención que se le niega; ese Octavio, en fin —y discúlpeseme la letanía—, que se come a quien le ama y se cisca en quien denuesta, tal vez porque el fracaso en que yace se le ha tornado como en cáncer contagioso.
Como tampoco se nos morirán Nieves y Paloma, las amadas de Saldaña y Alejandro, respectivamente, a las que vemos refulgir de cuando en vez, temulentas de un amor por el que luchan, o zozobrar en ocasiones, hartas de ese amor que las confunde, cuando el amado se les enceguece y se envisca en ese tremedal espeso y tantas veces opresivo que para ellos es la Literatura. Pues esa relación entre dicente y maestro en que se embarcan Alejandro y Saldaña se convertirá para todos ellos en un carrusel de muy vívidas emociones, en un tráfago que a menudo es zurriburri y otras veces cobra tintes de deliquio. Pues muy pronto comprenderán que la tutela con que Octavio pretende prestigiar a Ballesteros es una transfusión de sangre ya podrida.
Y así, entre zurriburris y desmayos extáticos, entre barullos y arrobamientos la vida se les va poniendo a todos del revés, convertida en un viaje mórbido que empodrecerá las ilusiones de unos y echará por la borda los afanes de redención de otros, ignaros de que ésta sólo se halla renegando del pecado. Reconozco, sí, sin rebozo y con la boca como plato, mi total incapacidad para penetrar hasta las honduras de Mirlo blanco, cisne negro. Pero ello no empece para constatar el error —o la venal malignidad— en que han incurrido críticos y recensionistas de todo jaez, empeñados en caricaturizar la obra y convertirla en un vómito del autor, para el que, según ellos, el rencor actúa como emético. Pues en Mirlo blanco, cisne negro no existe esa venganza afrentosa que tantos han querido vislumbrar ni intento alguno por cobrarse piezas ya fenecidas. Más al contrario, es la defensa de la cierta vocación —esa suerte de simiente que el Señor nos siembra en las almas como a modo de guía cartográfica— lo que anida entre las páginas de la novela y lanza desde allí sus trinos, para recordarnos que la humilde aceptación de los dones que se nos han entregado es el mejor morral con que pertrecharnos para la senda que nos queda por delante.
Cabe aquí decir, además, que si bien es cierto que Ballesteros puede pasar como el trasunto un tanto boniato de aquel de Prada casi enteco y jovenzuelo que ganó el Planeta; o Saldaña como un sosias cabroncete y agusanado de aquel Juan Manuel que en cierta época olvidó el amor por las Letras con que se nutría y optó por travesías más televisivas y errabundas —aunque en ese errático e infértil período (según declaraciones del propio autor) no dejé yo de encontrar en él a un hombre preclaro y superior, capaz de poner en bolas al Poder y mostrarnos las miserias y los embelecos que éste oculta tras los atavíos— , no lo es menos que el verdadero fin de tales personajes es el de mostrarnos los errores y miserias que nos anublan y enceguecen en ocasiones, cuando ciertas aspiraciones insanas se nos enquistan en el cerebelo o en el corazón —o allá donde se enquisten las insanas aspiraciones— y terminan por virarnos el recto rumbo.
Pero basta ya de tanta farfolla y tan huera digresión, ¡caramba!, que a usted, estimado lector, lo tengo harto machacado. Así que concluyamos de una vez la glosa y la laudatio; finiquitemos los abstrusos circunloquios; rematemos esta como interminable gavilla de encomios que no alcanzan a describir los gozosos hallazgos con que nos topamos en la novela y dejémonos de monsergas. Limitémonos, pues, entonces, a poner fin a estas líneas que una estilográfica aún balbuciente ha bosquejado; que un Mirlo blanco aguarda por ustedes. Y en él, sin duda, hallarán esa belleza que muchos tan solo logramos soñar.