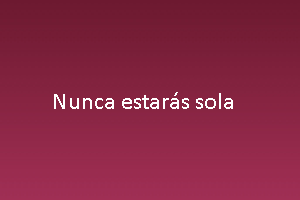Obligaciones posmodernas
José Escandell. 28 de marzo. Hemos entrado al juego ese de pensar que la ley moral es una constricción impuesta por alguien siempre dispuesto a molestar. Tal cosa causa tanto disgusto que, cuando se descubre esta situación, lo normal es la rebelión. Porque no hay derecho a que la vida sea un maldito «valle de lágrimas» diseñado por un patológico sádico. La mirada enfadada se dirige entonces hacia ese incógnito duende poderoso que aplasta la alegría de la vida con obligaciones siempre odiosas.
Por este camino, insistiendo en lo deprimente de la moral, los revolucionarios burgueses de los años sesenta consiguieron convencer a Occidente de la necesidad de una liberación. De la necesidad de abrir las ventanas al aire libre y sacudirse el yugo de un poder asfixiante. Por la misma razón, los moralistas procuraron dejar de hablar de leyes y obligaciones para pasarse a predicar lo importante de las actitudes, del corazón, de los afectos, del amor, etc. El «Ama, y haz lo que quieres» de San Agustín se convirtió en un arma de la revolución. Ahora estamos con corazón y sin leyes. O sea, con el corazón desorientado.
Se ha insistido hasta la saciedad en el contraste entre las inclinaciones espontáneas del hombre y la artificiosa violencia de las leyes morales. La liberación del yugo ha venido por el camino de desactivar la moral. Se ha insistido en que no hay legislador malvado ni hay un sentido de la obligación, sino que «hay que escuchar al corazón» y dejarse llevar (como se dice, por ejemplo, en «Pocahontas» de W. Distney). Se ha confiado el reconocimiento de la rectitud de la conducta en manos de la inclinación espontánea. El problema es que a veces lo espontáneo no es lo mejor.
Con aquel movimiento de protesta, con el rechazo de las leyes constrictivas, se apagó también el sentido de la obligación. Sólo como un recuerdo de otros tiempos pasados, de otros estilos felizmente superados, puede mencionarse hoy el «noblesse oblige», pues ni se sabe qué es la nobleza (concepto reconocido como muy poco democrático) ni se reconoce obligación ninguna. Ahora bien, la naturaleza sale por sus fueros y, de igual modo que no puede elegirse tener dos piernas o unas narices, acaba resultando que tampoco está en manos de hombre alguno –salvo casos extremos de degeneración muy rara- el dejar de sentir el tirón de lo moral. A poco que bajemos el volumen de los auriculares y atendamos a la vida, y vivamos efectivamente, percibimos el empuje –la obligación- del no mentir, del ser leal, del cumplir en el trabajo, del ser respetuoso, en general, de ciertas obligaciones morales. Incluso entre los ladrones, incluso entre los asesinos, incluso entre los depravados tiene vigencia la escucha de ciertas obligaciones morales, quizás tenues y oscilantes.
Eso explica que, una vez caída la «moral burguesa» (o sea, la moral de los sanos principios), no deje nuestra civilización el solar vacío y como abandonado, sino que lo va rellenando, al menos ad usum populi, de obligaciones. Puesto que el sentido del deber y la obligación no desaparece, hay que rellenarlo. Así se va instaurando una moralina de rebajas circunscrita al respeto del ambiente natural, la solidaridad, la tolerancia, etc. Conceptos que, en sí mismos, merecen verdadero aprecio moral; pero que, en boca de nuestros contemporáneos post-revolucionarios, suena a remedo del papel legislador de Dios. Al Dios de los «Diez mandamientos» vienen en sustitución los nuevos moralistas.
La nueva moralina es una caricatura muy aguada, muy «de mínimos», de la moral viril y genuina. Al carácter natural de los preceptos morales, sustituye la voluntad consensuada de los hombres (que es tanto como decir, al fin y al cabo, la voluntad impuesta de los poderosos). Una moral por imitación desfigurada y vacía de la verdadera; por eso es más repugnante. Y los hombres, contentos con este Decálogo de rebajas, se consideran vivos y elevados. «Hombres comprometidos», «hombres responsables»: es decir, hombres sometidos al capricho de los que mandan. En tales condiciones, es mejor ser un libertino.